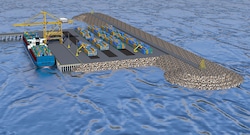Escribe: Guillermo Boitano, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima
Hace unos días se aprobó el Reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (SPP), que modifica —al menos en parte— los parámetros sobre cómo se abordará la jubilación en el país. Como se podía anticipar, la reforma (y, en general, el sistema de AFP) ha despertado una ola de detractores. Las calificaciones van desde “ridícula” hasta “reforma pro-AFP”, pasando por quienes insisten en que la libertad económica implica que “cada quien hace con su dinero lo que quiere”.
Lo más llamativo, sin embargo, ha sido la reacción de las máximas autoridades del país: en lugar de calmar las aguas, han avivado las llamas, con lo que han debilitado aún más la viabilidad de esta reforma y, en última instancia, del propio sistema previsional.
A los críticos de la reforma no se les ha escuchado, al menos hasta ahora, plantear alternativas viables y racionales. El único argumento que suelen repetir los sectores más liberales es: “yo hago con mi dinero lo que quiero”. La pregunta para ellos es evidente: ¿qué ocurrirá cuando llegue el momento de jubilarse? No basta responder “ese es mi problema”, porque en realidad se trata de un problema nacional, como lo demuestra la existencia de programas sociales como Pensión 65.
LEA TAMBIÉN: Un tercio del retiro de AFP irá a compras y deudas, ¿cuál sería el Waterloo de afiliados?
Para quienes deseen comprender mejor cómo funcionan los sistemas previsionales en otros países, en particular en los miembros de la OCDE, recomiendo revisar el informe Pensions at a Glance 2023, que ofrece un panorama comparado de los modelos vigentes.
PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Algo que suele olvidarse es que, en el Perú, persisten problemas estructurales irresueltos. La reforma previsional no está diseñada para solucionarlos, pero sí se ve directamente afectada por ellos. El más evidente es la informalidad, que alcanza a más del 70% de la población —algunos cálculos incluso la sitúan cerca del 80%—, y puede ser entendida como estrategia de subsistencia o como modus vivendi.
La permanencia en la informalidad implica ingresos bajos, ligados a actividades de baja productividad. Es cierto que existen más factores detrás de las remuneraciones reducidas, pero estas condiciones explican buena parte de la situación. Quien trabaja formalmente desde los 20 años tiene más probabilidades de ver crecer sus ingresos de manera gradual, en línea con un aumento de su productividad. Además, en la medida en que se mantiene en la formalidad, sus aportes previsionales son constantes.
LEA TAMBIÉN: MEF apostará por facultades legislativas para incentivar aporte de independientes para pensión
La informalidad también oculta los verdaderos ingresos de muchas personas que no declaran lo que realmente ganan. Al no estar registradas ni fiscalizadas, sus cotizaciones son menores o inexistentes. En resumen, estas condiciones debilitan las contribuciones al sistema de pensiones y, en consecuencia, afectan la pensión futura.
VISIÓN CORTOPLACISTA
Otra realidad que suele pasarse por alto es la visión cortoplacista que predomina en la mayoría de las personas. Muy pocos logran pensar más allá del día a día, tal como lo explican la teoría de la procrastinación y el sesgo de gratificación inmediata. Y sí, muchos dirán: “¿Cómo voy a pensar en el largo plazo si no me alcanza para comer?”. Pero esa respuesta nos devuelve, de nuevo, al problema de las remuneraciones.
Asimismo, cabe preguntarse si realmente los retiros aprobados resuelven el problema de la falta de recursos. Quien ya agotó sus fondos, ¿qué hará hoy si sigue sin llegar a fin de mes? Es como intentar tratar un cáncer con un paracetamol: un paliativo que no ataca el fondo del problema.
LEA TAMBIÉN: AFP: Promulgan ley que autoriza retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos
A esto se suma otro factor olvidado: la escasa educación financiera en el país. Según la OCDE, alrededor del 80% de los adultos carecen de conocimientos básicos en esta materia. La SBS, más conservadora, estima que el 41% está en esa situación; por su parte, el 46% tiene un nivel intermedio y solo el 13% alcanza un nivel adecuado. Esta carencia responde, en gran medida, a las falencias del sistema educativo nacional, que limita la capacidad de muchos peruanos para comprender y manejar sus finanzas de manera responsable.
EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS
Tomemos como referencia a Estados Unidos, país al que con frecuencia se recurre para hacer comparaciones. Su sistema previsional se sostiene en tres pilares: la seguridad social (Social Security), los planes de capitalización ligados a empresas (401k, 403b, 457b) y las cuentas individuales de retiro o IRA. En ninguno de estos esquemas los retiros anticipados son libres ni gratuitos: si una persona tiene menos de 59 años y medio, debe pagar una penalidad del 10%, así como el impuesto a la renta.
El caso de mayor “flexibilidad” es el de las IRA, planes individuales en los que el IRS (equivalente a la Sunat en Perú) establece un máximo de aportes: para 2025, US$ 7,000 al año. En el caso de los 401k, el trabajador puede aportar hasta US$ 23,500 anuales (2025), con la posibilidad de que el empleador también contribuya, aunque con restricciones en cuanto a montos y plazos. Tanto las IRA como los 401k están sujetos a gastos y comisiones. En el pilar público, la seguridad social, el aporte es obligatorio: 12.4% a cargo de la empresa y 6.2% del trabajador. Para los contratistas independientes, la tasa es de 12.4%.
Si miramos a España, otro referente, su sistema previsional combina tres elementos: un régimen público de reparto intergeneracional (los jóvenes trabajadores financian las pensiones de los jubilados), un plan previsional de empresas y un plan individual. En el sistema público, las contribuciones alcanzan aproximadamente el 28% de la nómina (más del 80% lo asume la empresa y el resto, el trabajador). En los planes de empresa, se acumula un fondo individual con aportes del empleador y, en algunos casos, del trabajador. El plan individual constituye un ahorro voluntario, con aportaciones máximas fijadas por la autoridad tributaria, entre 5,750 y 8,500 euros anuales, según el tipo de plan.
Para recibir la pensión completa en España, se exige un mínimo de 38 años y tres meses de aportes, lo que permite jubilarse a los 65 años. Con menos tiempo de aportación, la edad de jubilación se eleva a 66 años y ocho meses. La pensión mínima requiere al menos 15 años de contribuciones. Los retiros anticipados solo son posibles en casos de enfermedad grave, invalidez laboral o desempleo prolongado, y están sujetos al pago de impuestos, pues se consideran renta del trabajo. Además, se exige una permanencia mínima de 10 años en el sistema para poder acceder a ellos.
Como se observa, tanto en Estados Unidos como en España los retiros no son gratuitos y están condicionados a estrictas reglas de permanencia y tributación.
Finalmente, suele olvidarse que quienes no cotizan ni acumulan fondos tampoco podrán acceder al seguro de invalidez temporal o permanente, quedando aún más expuestos y desprotegidos.
Resulta lamentable que la discusión técnica se diluya y que solo prime la lógica política. Así, quienes antes rechazaban el octavo retiro terminaron por aprobarlo, al igual que la reforma. Aparecen, entonces, voceros sin conocimiento real, más preocupados por ganar réditos personales que por el futuro del sistema. ¿Quién gana con esto? Ni los peruanos ni el país.
Se escucha con frecuencia: “las AFP me quitan mi plata”. Pero ese argumento corresponde al sistema de reparto de la ONP; en las AFP, en cambio, las cuentas son individuales y pertenecen a cada afiliado. Sin embargo, como suele ocurrir en nuestro país, cuando damos tres pasos hacia adelante, luego damos dos hacia atrás. Y seguimos sin avanzar.