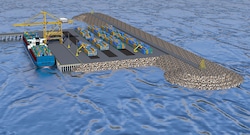
Escribe: Leonie Roca, presidenta de AFIN
Se estrenó el nuevo terminal del Jorge Chávez, nueva torre de control y segunda pista de aterrizaje y, como era predecible, empezaron las voces alarmistas sobre la TUUA de transferencia. La historia de cómo llegamos aquí es reveladora. Originalmente, el contrato de concesión no distinguía entre pasajeros de embarque y transferencia. Cuando LAP intentó cobrar la tarifa regular a todos, OSITRAN, en el 2007, reconoce que los pasajeros que usan la infraestructura generan costos que deben ser recuperados a través de una tarifa, por lo que sería razonable su inclusión en el contrato de concesión. Resultado: en el 2013 se firmó la adenda 6 que creó una tarifa diferenciada, programada para comenzar con el nuevo terminal.
LEA TAMBIÉN: La macro: un “primero de la clase” en apuros
¿El problema real? Que ahora que llegó el momento de aplicarla, ciertos actores del mercado prefieren que el Estado subsidie sus operaciones en lugar de asumir el costo que les corresponde. Pero seguimos postergando su cobro, sin justificación alguna.

LEA TAMBIÉN: Perú y su sistema tributario: evolución, desafíos y perspectivas
Los números hablan solos. Lima cobra US$ 30 de TUUA internacional, mientras Bogotá cobra US$ 41 y Panamá US$ 40. Estamos entre el 10% y 30% por debajo del promedio regional. ¿Dónde está la pérdida de competitividad que tanto pregonan?
LEA TAMBiÉN: Lo que todo aspirante a CEO debe saber
Pero aquí viene lo más preocupante: cualquier escenario de “solución” que proponen implica que el Estado deje de percibir recursos cruciales. Si se elimina la TUUA de transferencia internacional, el Estado perdería más de US$ 580 millones en 15 años. Si se opta por compensaciones con cargo a la retribución que hoy paga el concesionario, el fideicomiso que financia las inversiones en los aeropuertos regionales se vería directamente afectado. Y la concesión del tercer grupo de aeropuertos regionales no tendría cómo ser financiada.
LEA TAMBIÉN: Ciencia que libera: consideraciones para la próxima década
Mientras tanto, los recursos que deberían financiar las ampliaciones de Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Juliaca, Arequipa o Chiclayo quedan en el limbo. El costo social de no ampliar estos aeropuertos se estima en miles de millones anuales. Pero claro, es más fácil poner en la agenda nacional un tema estrictamente privado antes que enfocarnos por la conectividad real del país y, por ejemplo, avanzar en la liberación del espacio aéreo.
LEA TAMBIÉN: Retiros de CTS y AFP: Mantengamos el dinero donde corresponde
LAP ya invirtió US$ 2,000 millones y aportó más de US$ 2,000 millones al fideicomiso para aeropuertos regionales. Las proyecciones indican aportes adicionales por casi US$ 5,000 millones hasta 2041.
LEA TAMBIÉN: La renuncia empieza donde termina el crecimiento
La evidencia internacional es contundente: Londres Heathrow cobra 75% de su TUUA regular a pasajeros en transferencia, Frankfurt 52%, Amsterdam 48%. Guarulhos también lo cobra y, conforme este nuevo modelo de negocio con “escalas” siga creciendo, los demás aeropuertos empezarán a hacerlo, porque finalmente se trata de infraestructura que es puesta a disposición con servicios completos, para un grupo de pasajeros que no pueden pasar y usar sin pagar. Todos los hubs exitosos del mundo cobran esta tarifa porque es un mecanismo lógico de financiamiento.
Es hora de dejar las discusiones populistas y enfocarnos en lo relevante: necesitamos una red aeroportuaria integrada, con servicios de navegación aérea modernos y una política seria de cielos abiertos. El dinero está ahí; lo que falta es claridad sobre las prioridades reales del país y respetar los contratos porque, sin predictibilidad jurídica, no hay inversión privada.









